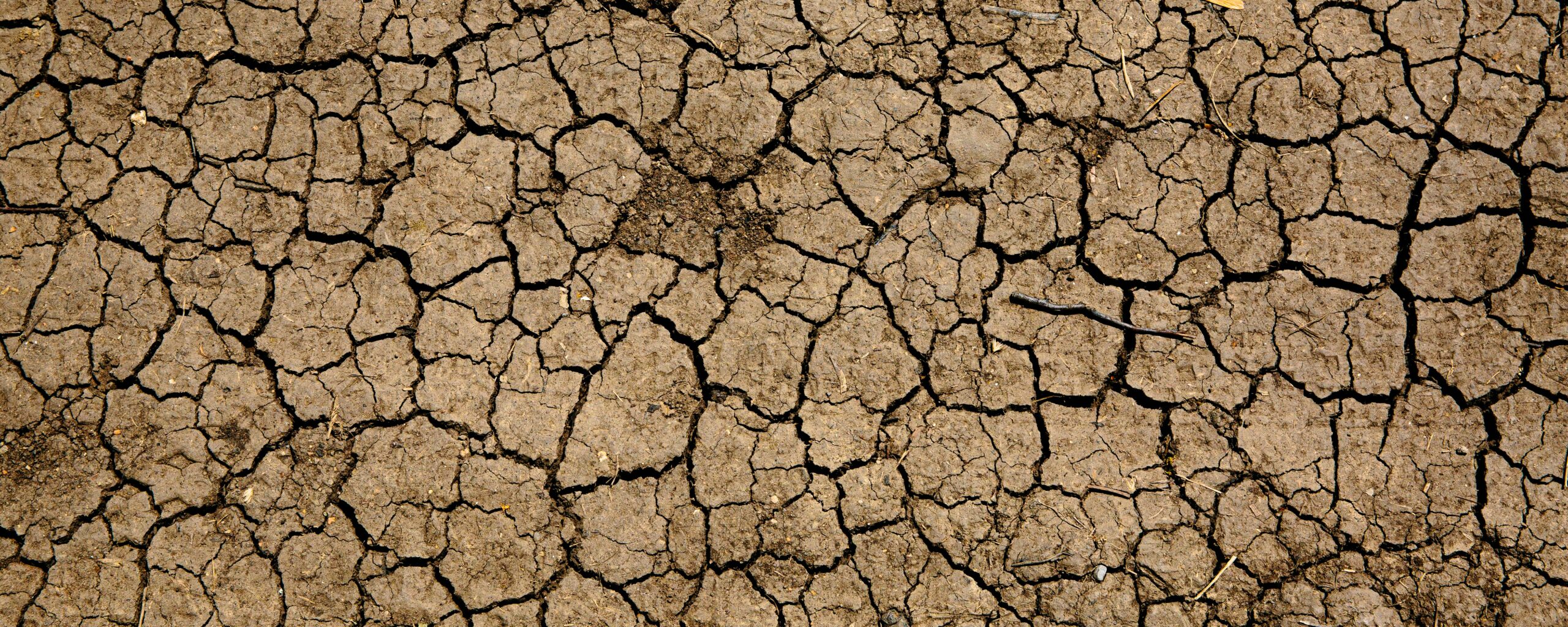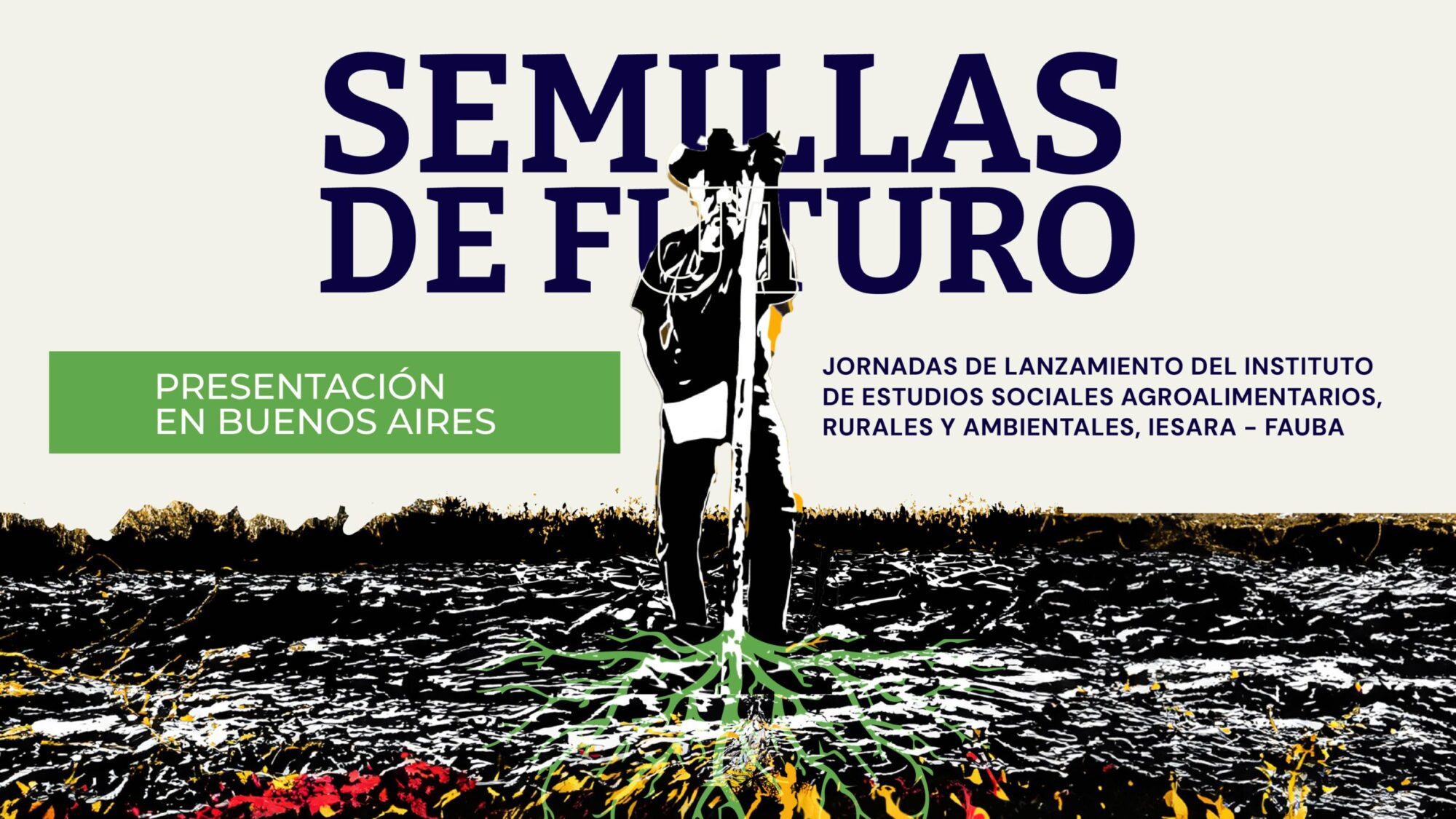La Tierra atravesó diferentes cambios climáticos a lo largo de su historia, pero desde 1750 hasta hoy la temperatura terrestre subió más de 1° C y eso representa un aumento mucho más abrupto que en otros períodos. ¿Qué lo causa? ¿Quiénes son los responsables?
Por Luciana Avilés y Felipe Gutiérrez Ríos (OPSur) * / Foto: Unsplash/Mike Erskine.- Las alteraciones que el aumento de la temperatura terrestre provoca en la biósfera se observan en distintos aspectos: la concentración de dióxido de carbono (CO₂) es la más alta en 2 millones de años; estamos viviendo los incrementos de nivel del mar más rápidos en al menos 3 mil años; la superficie del hielo marino ártico se encuentra en su nivel más bajo en mil años; mientras que el retroceso de los glaciares no tiene precedentes en los últimos 2 mil años (IPCC, 2021).1 Estos datos ponen en evidencia la velocidad a la que se están produciendo los cambios y alertan sobre los riesgos de continuar por esta senda.
¿Por qué aumenta la temperatura del planeta?
El carbono está presente en la Tierra en cinco grandes reservorios: la atmósfera, la biósfera, la hidrósfera (agua, especialmente los océanos), la criósfera (hielos y glaciares) y la litósfera (rocas). Entre ellos, el carbono fluye a través de procesos como la fotosíntesis, en la que las plantas absorben y liberan CO₂. Sin actividades humanas, estos intercambios serían relativamente estables.
Este intercambio continuo se llama “ciclo del carbono”. Es importante porque gases como el dióxido de carbono (CO₂) y el metano (CH4) atrapan parte de la radiación solar que llega a la Tierra, lo que genera el llamado “efecto invernadero”. Este efecto, natural y necesario para la vida, mantiene la temperatura promedio del planeta en 15 °C en lugar de los -18 °C que tendríamos sin él. Además del CO₂ y el CH4, existen otros elementos con capacidad de capturar radiación: el ozono, el óxido nitroso, el vapor de agua, además de algunas moléculas orgánicas. Son los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
La quema de combustibles fósiles -entre otras actividades humanas- aumenta la liberación de estos gases, intensifica el efecto invernadero y provoca el aumento de la temperatura global, lo cual genera fenómenos extremos más frecuentes. La predominancia de los combustibles fósiles sostiene energéticamente al modelo de acumulación capitalista desde mediados del siglo XIX.
Multiplicación de impactos
El sistema climático es un sistema complejo no lineal: pequeños cambios pueden generar efectos que se amplifican a sí mismos en lo que se conoce como retroalimentaciones positivas. Esto significa que el calentamiento global no solo sigue avanzando, sino que puede acelerarse con el tiempo.
Uno de los ejemplos más claros es el deshielo de los polos. A medida que el hielo se derrite, deja al descubierto superficies más oscuras (como océanos y tierra firme), que absorben más radiación solar. Esto provoca más calentamiento, y con ello, más deshielo. Este ciclo reduce el llamado efecto albedo, que es la capacidad del hielo de reflejar la luz solar, y activa un bucle que intensifica el calentamiento global.
Otro fenómeno crítico es el descongelamiento del permafrost —suelo permanentemente congelado en regiones frías— que contiene grandes cantidades de carbono. Al liberarse estos gases, se potencia el efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento. Algo similar ocurre en los océanos: a medida que se calientan, su capacidad para absorber CO₂ disminuye y pueden incluso comenzar a liberarlo, contribuyendo aún más al calentamiento global.
Según el IPCC, en un escenario de 1,5°C de aumento de temperatura, el 4 % de los ecosistemas sufrirán una transformación; mientras que el escenario de 2°C afectaría al 13 % de los ecosistemas.2 Estas dinámicas muestran que el cambio climático no avanza de forma progresiva y controlada, sino que puede desencadenar puntos de inflexión a partir de la liberación de enormes cantidades de carbono almacenados en los ecosistemas y así multiplicar los impactos. Si se superan ciertos umbrales de temperatura global, se pone en riesgo la capacidad de adaptación de ecosistemas y de las sociedades humanas.

Concentración de responsabilidades, socialización de las consecuencias
La crisis climática se presenta muchas veces como un fenómeno causado por la especie humana en su conjunto. Esta idea —sostenida en informes científicos como los del IPCC, que hablan de una “influencia humana” en el cambio climático— encubre una desigualdad fundamental: no todas las personas, territorios ni actividades han contribuido por igual a esta crisis. Cuando se atribuye el calentamiento global a “la humanidad” en general se diluyen las responsabilidades.
La rapidez y magnitud del calentamiento actual están estrechamente vinculadas a un modelo económico específico: el capitalismo industrial basado en la quema masiva de combustibles fósiles, la expansión agroindustrial y el consumo concentrado. De hecho, los países más industrializados han sido históricamente responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo América del Norte concentra cerca de una cuarta parte del total acumulado de GEI.
Las actividades que más contribuyen a estas emisiones no surgen del “comportamiento humano” en abstracto, sino de decisiones políticas y económicas: la extracción y quema de petróleo, gas y carbón; la agricultura industrial intensiva en fertilizantes y ganadería; la expansión descontrolada del transporte motorizado y la urbanización sin planificación ecológica, entre otras. La crisis climática es un efecto adverso lógico de la forma en que las actividades capitalistas se comportan con la naturaleza, priorizando la acumulación de capital por sobre el equilibrio sistémico y la reproducción de la vida. En este marco, la crisis climática no puede comprenderse ni afrontarse si no se cuestiona el modelo que la origina y las desigualdades que la sostienen.
Entre el negacionismo climático y las falsas soluciones
Una de las estrategias más extendidas para negar la crisis climática es afirmar que “el clima siempre ha cambiado”. Si bien es cierto que la Tierra ha pasado por diversos periodos de bruscos cambios climáticos y que algunas de ellas ya fueron atravesadas por la humanidad, el fenómeno que atravesamos es inédito en términos de velocidad y origen. Nunca antes en la historia conocida del planeta se registró un aumento tan rápido de la temperatura global como el ocurrido desde la Revolución Industrial hasta hoy. Y este fenómeno no se explica por causas naturales, sino por un patrón particular de organización social y económica: la expansión del capitalismo industrial, basado en la quema masiva de combustibles fósiles.
La evidencia científica de la crisis climática y su correlato en fenómenos extremos que arrasan territorios y comunidades hacen que sea muy difícil sostener la premisa negacionista. Frente a la dificultad de negar el fenómeno, el sistema ha construido otra respuesta: la de presentarse como su propio remedio a través de políticas de capitalismo verde. Este discurso sostiene que mediante avances tecnológicos y la expansión de industrias sustentables sería posible resolver la crisis climática sin modificar las bases estructurales del sistema.
Esta idea presenta límites visibles. Por un lado, las soluciones tecnológicas dependen de crecientes cantidades de energía, materias primas, inversiones financieras y conocimiento, en un contexto donde el capital se orienta preferentemente hacia la especulación y no hacia el desarrollo científico-tecnológico para el bien común. Por otro lado, el problema de fondo no es técnico, sino político: no se trata de una falta de medios, sino de un patrón de organización económica que prioriza la acumulación privada sobre la sostenibilidad de la vida. Uno de los mitos que acompañan este discurso es el del “desacoplamiento”. Esto es: la idea de que el crecimiento económico puede desvincularse del aumento del consumo de energía y materiales. No obstante, la evidencia empírica señala lo contrario: desde la Revolución Industrial, el crecimiento del PIB y el consumo de recursos han marchado de la mano. El conjunto de estos elementos desmienten la posibilidad de un capitalismo ecológico y sustentable.
Tanto el negacionismo como las falsas soluciones del capitalismo verde resultan inviables para enfrentar una crisis climática ya irreversible. Si bien la energía juega un rol crucial en este proceso, son las sociedades las que tienen en su poder las decisiones para determinar la gravedad que pueda llegar a alcanzar. Una verdadera salida implica repensar el sistema económico en su conjunto y replantear la forma en la que las sociedades se relacionan con la naturaleza. Para esto es preciso construir una transición energética justa y popular que propicie la descarbonización de la matriz y garantice el acceso a la energía como un derecho humano.
*Esta publicación es la primera de la secuencia ABC de la Energía, un trabajo de OPSur de sistematización de conceptos básicos sobre la energía. Leé el segundo artículo:
ABC de la Energía | ¿Qué es el fracking?
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2021). Climate Change 2021 The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de Trabajo I del IPCC al Sexto Informe de Evaluación ↩︎
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2019). Calentamiento global de 1,5°C. Resumen para responsables de políticas. ↩︎